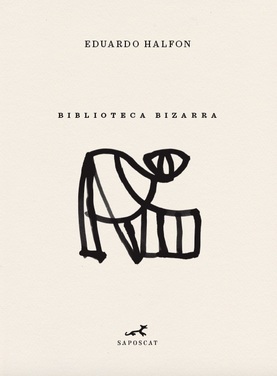
No hace mucho murió un amigo de Brooklyn, un norteamericano radicado en Guatemala desde los años setenta, llamado Bruno Sanders. Era un viejo bestial, en todo sentido. Vivía al límite. Fumaba sin parar (Salem mentolados), bebía demasiado (Stolichnaya con hielo), tartamudeaba con elocuencia y solo cuando le convenía. Y, claro: devoraba libros.
Su casa de madera, tipo cabaña, estaba en Santa Cruz, un pueblo pintoresco a orillas del lago Atitlán. La primera vez que lo visité, me había invitado a desayunar. Salí muy temprano de la capital, dejé mi coche en Panajachel (la carretera no llega hasta Santa Cruz) y tomé una lancha pública que, tras cruzar medio lago y veinte minutos de viaje, me dejó en el viejo muelle frente a su cabaña.
Recuerdo que preparó café, pan tostado, huevos revueltos con cebolla caramelizada y queso gruyer. Fumamos. Sanders me habló de su infancia en Brooklyn, de su hija y de sus dos pintores favoritos. Degas, dijo, solía comprar sus propios cuadros para seguir trabajándolos. Bonnard, contó, una vez entró con un amigo al Museo de Luxemburgo y le pidió que distrajera al guardia unos minutos, mientras él sacaba crayones y retocaba un lienzo suyo que llevaba años colgado allí.
Luego, sonriendo, me preguntó si quería conocer su biblioteca. Salimos de la cocina.
Aunque inmensa, su biblioteca se parecía a cualquier otra. En un dormitorio, la literatura en lengua germana; en otro, más grande, la de lengua española; en las paredes alrededor del comedor, la francesa; en la sala, mezcladas, la norteamericana, inglesa e irlandesa; a lo largo de un pasillo, la eslava; en otro, más breve, la italiana; y en una estantería del baño de visitas, frente al inodoro, su colección de haikú y bunraku japonés. Todo más o menos normal —aunque, como decía Borges, el orden de una biblioteca es una manera silenciosa de ejercer el arte de la crítica—, hasta que llegamos a su dormitorio.
Detrás de la cama, sobre una especie de mesa larga que también hacía de cabecera, vi una fila de libros idénticos, encuadernados en cuero marrón con finas letras doradas. Pensé que eran tomos de una enciclopedia. Pero al acercarme leí que el primero era de un autor cuyo nombre me resultaba lejanamente familiar: Launcelot Canning. El título también me sonaba: El loco Tryst. Le pedí a Sanders que me dejara verlo (ya estaba casi encima de su cama) y él, con una mirada brillosa que debió advertirme, me dijo que adelante.
En las manos, el libro parecía nuevo, intacto, recién encuadernado. Pero al abrirlo descubrí que el primer centenar de páginas estaba escrito a mano, en una caligrafía negra, perfecta y simétrica. Avancé hasta que, hacia la mitad, la tinta se detenía. El resto de las hojas estaba en blanco, como si fuera un libro abandonado o en proceso. No entendí. Murmuré algo, pero Sanders solo sonrió, incitándome a seguir.
Dejé el libro y tomé el siguiente: El monitor de los bípedos, de Cósimo Piovasco de Rondò. Otra vez el nombre me resultaba familiar. Otra vez, todas las páginas estaban escritas a mano con la misma caligrafía negra. Al final, también a mano, un índice: «El canto del mirlo», «El picamadero que llama», «Los diálogos de los búhos», «La gaceta de las urracas».
Lo miré, buscando una explicación, pero él estaba distraído, mirando hacia el lago, tal vez siguiendo con la vista a un anciano que, a lo lejos, pescaba de pie en un cayuco de madera.
Tomé otro tomo: Caminatas matutinas de un sinólogo, de Peter Kien. Y entonces, como si alguien hubiera encendido un candil, empecé a comprender. Un cuarto libro confirmó mi sospecha: Abril marzo, de Herbert Quain, con sus trece capítulos, nuevamente escritos a mano y en la misma tinta negra.
Herbert Quain es un personaje de Borges, autor, según él, de la «novela regresiva, ramificada» Abril marzo. Peter Kien, protagonista de Auto de fe, de Canetti, escribía un libro que recogía su «colección de estupideces humanas» durante sus caminatas matutinas, y pensaba titularlo Caminatas matutinas de un sinólogo. Cósimo Piovasco de Rondò, más conocido como «el barón rampante» de Italo Calvino, escribió —siempre según Calvino— un libro compuesto en un «período de demencia» vivido entre ramas de árboles, titulado El monitor de los bípedos. Launcelot Canning es personaje de La caída de la casa Usher, de Poe, y, según ese cuento, autor de El loco Tryst.
Si la memoria no me falla, en esa misma fila había otros tomos —empezados, por empezar o tal vez ya concluidos— firmados por Ceferino Piriz, Kilgore Trout, Eusebius Chubb o Clare Quilty.
Bruno Sanders estaba escribiendo los libros inexistentes de autores ficticios. Estaba, en definitiva, construyendo él mismo su biblioteca de cabecera.
Halfon, Eduardo. Biblioteca bizarra. Editado por Andrea Naranjo. Ecuador: USFO especificada], 2021. ISBN 978-9978-68-193-0